
Nota para lectores del feed: el código SQL es más legible si lo ven formateado en la entrada original.
¿Qué es NUTS-QL? Para hacer honor a su nombre, comencemos por la negativa: NUTS-QL no es un dialecto SQL. NUTS-QL es una técnica de creación y mantenimiento de consultas SQL, un conjunto de prácticas y principios, y por lo tanto puede aplicarse en conjunción con cualquiera de los dialectos de SQL conocidos.
¿Cuáles son sus orígenes? NUTS-QL es una etiqueta bajo la cual se agrupa un conjunto coherente de técnicas que -por separado- son conocidas y utilizadas por innumerables desarrolladores a lo largo y ancho del globo. Esta compilación y su organización es obra, humildemente, de mi autoría.
¿Cuáles son sus ventajas? La principal ventaja de NUTS-QL es que va más allá de asegurar un código SQL legible: hace que la legibilidad sea irrelevante.
Vamos directamente a un ejemplo. El requerimiento será desarrollar el “Reporte de movimientos diarios”.
El primer paso es escribir lo primero que se nos venga a la cabeza, probar que compile y mandarlo a pruebas:
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA
ORDER BY C.FECHA
¡Y eso es todo! No hace falta documentar nada. En el improbable caso de que luego de un par de días, semanas o meses, a alguien le toque modificar la consulta, aplicará los principios de NUTS-QL.
Digamos que ahora se necesita que “en los movimientos de emisión de cheques (MOVIMIENTOS_CABECERA.TIPO=1) se presente el número de cheque emitido”.
Lo primero que tenemos que hacer es implementar el requerimiento con una consulta aparte que satisfaga sólo el caso mencionado. Si bien puede utilizarse la consulta anterior como base, usualmente es más fácil no preocuparse por lo que ya está hecho, que probablemente no sirva para nada. Otra vez escribimos lo primero que se nos viene a la cabeza:
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, CHQ.NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
INNER JOIN CHEQUES AS CHQ ON CHQ.MOVIMIENTO_EMISION_ID = C.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
ORDER BY C.FECHA
Ahora hay que integrar las dos consultas. Son tres fases. La primera es la de negación (Negative), en la que excluimos de las cláusulas anteriores los registros que incorporamos en la nueva. Esto es fácil porque podemos tomar el WHERE de la nueva y agregarlo en la primera precedido por los operadores AND NOT (ver que la línea 5 del ejemplo siguiente es la negación de la línea 5 del ejemplo anterior). La primera consulta nos queda:
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1)
ORDER BY C.FECHA
La segunda es la de unión (Unite), en donde unimos las dos consultas con la cláusula UNION:
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1)
ORDER BY C.FECHA
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, CHQ.NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
INNER JOIN CHEQUES AS CHQ ON CHQ.MOVIMIENTO_EMISION_ID = C.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
ORDER BY C.FECHA
La tercera es la de prueba (Test), que consiste en ejecutar y corregir hasta que funcione. En este caso hay dos problemas: el ORDER BY está repetido (va uno sólo al final) y la cantidad de campos en la sección SELECT no coinciden entre las dos partes (rellenamos con nulos donde sea necesario). Necesitaremos al menos dos intentos. El resultado será:
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, NULL AS NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1)
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, CHQ.NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
INNER JOIN CHEQUES AS CHQ
ON CHQ.MOVIMIENTO_EMISION_ID = C.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
ORDER BY C.FECHA
Es muy, muy improbable que surja una tercera modificación o error, pero agreguemos una a modo de ejemplo. Supongamos que nos enteramos de que “los importes en moneda extranjera (registros en los que MOVIMIENTOS_DETALLE.IDMONEDA <> NULL) no se están convirtiendo a la moneda corriente de acuerdo al tipo de cambio indicado en MOVIMIENTOS_DETALLE.COTIZACION”.
Apliquemos NUTS-QL. La consulta para los registros en moneda extranjera será:
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION,
D.DEBE * D.COTIZACION,
D.HABER * D.COTIZACION
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL
ORDER BY C.FECHA
Ahora, en la etapa de negación, debemos modificar la sección WHERE de las consultas anteriores negando la condición WHERE de la nueva sección (ok, son 2, pero es sólo copiar y pegar).
La primera queda:
WHERE C.FECHA = @FECHA
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1)
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
y la segunda:
WHERE C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
Luego, en la etapa de unión nos queda:
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, NULL AS NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1)
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, CHQ.NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
INNER JOIN CHEQUES AS CHQ
ON CHQ.MOVIMIENTO_EMISION_ID = C.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
ORDER BY C.FECHA
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION,
D.DEBE * D.COTIZACION,
D.HABER * D.COTIZACION
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL
ORDER BY C.FECHA
Ya en la etapa de test, nos damos cuenta de que (otra vez) el ORDER BY está repetido y de que tenemos que rellenar el SELECT de la nueva consulta con campos nulos para que coincida con el de las anteriores. El resultado final será:
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, NULL AS NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1)
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, CHQ.NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
INNER JOIN CHEQUES AS CHQ
ON CHQ.MOVIMIENTO_EMISION_ID = C.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, NULL,
D.DEBE * D.COTIZACION,
D.HABER * D.COTIZACION
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL
ORDER BY C.FECHA
Y listo, nuevamente a pruebas y producción.
Los puristas encontrarán que en aquellos registros que corresponden a cheques nominados en moneda extranjera no se está mostrando el número. En el cuasi-imposible caso de que esto se detecte nos llegará el requerimiento correspondiente. Normalmente deberíamos entender toda la consulta y buscar el error. Gracias a NUTS-QL simplemente hacemos lo de siempre.
Para abreviar les dejo sólo el resultado final de aplicar la técnica a este último caso (es un buen ejercicio que el lector lo haga por su cuenta y compare los resultados):
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, NULL AS NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1)
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, CHQ.NUMERO, D.DEBE, D.HABER
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
INNER JOIN CHEQUES AS CHQ
ON CHQ.MOVIMIENTO_EMISION_ID = C.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, NULL,
D.DEBE * D.COTIZACION,
D.HABER * D.COTIZACION
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND NOT D.IDMONEDA IS NULL
AND NOT (C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
AND NOT D.IDMONEDA IS NULL)
UNION
SELECT C.ID, C.DESCRIPCION, CHQ.NUMERO,
D.DEBE * D.COTIZACION,
D.HABER * D.COTIZACION
FROM MOVIMIENTOS_CABECERA AS C
INNER JOIN MOVIMIENTOS_DETALLE AS D ON C.ID=D.ID
INNER JOIN CHEQUES AS CHQ
ON CHQ.MOVIMIENTO_EMISION_ID = C.ID
WHERE C.FECHA = @FECHA AND C.TIPO = 1
AND NOT D.IDMONEDA IS NULL
ORDER BY C.FECHA
Comentarios: se le achaca a este método producir sentencias cada vez más ilegibles e ineficientes. Pero hemos visto que no es necesario leerlas, por lo que el primer punto es irrelevante. En cuanto al segundo… bueno, eso es un problema de hardware ¿no?
Lo mejor de todo es que lograr la adopción de NUTS-QL es fácil: una vez que un desarrollador comienza los demás están obligados a seguirlo, basta con respetar el punto de no documentación de requerimientos (si éstos estuviesen documentados, un programador inexperto podría estar tentado a reescribir toda la sentencia). Así, es un camino de ida.
Nota para lectores del feed: el código SQL es más legible si lo ven formateado en la entrada original.



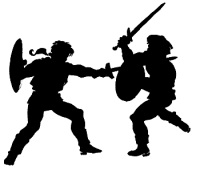 La eterna batalla, la eterna duda: ¿Debería ser una aplicación desktop o un servicio web? Para mí no hay dudas: allí donde una conexión entre cliente y servidor esté disponible, web, y no se hable más. Pero es sólo una opinión de programador fundada exclusivamente en mis gustos y preferencias a la hora de construir el software.
La eterna batalla, la eterna duda: ¿Debería ser una aplicación desktop o un servicio web? Para mí no hay dudas: allí donde una conexión entre cliente y servidor esté disponible, web, y no se hable más. Pero es sólo una opinión de programador fundada exclusivamente en mis gustos y preferencias a la hora de construir el software. 
 Silencio de radio estos días, ¿lo notaron? Tal vez sí –eso espero-, ya que corté un período de extrema verborragia que abarcó las últimas semanas, aunque –reconozco- con más relleno que ideas.
Silencio de radio estos días, ¿lo notaron? Tal vez sí –eso espero-, ya que corté un período de extrema verborragia que abarcó las últimas semanas, aunque –reconozco- con más relleno que ideas. No son todos
No son todos 
 Rara vez es explicitado en manera alguna –decía- y cuando lo es –cuando pretende serlo- se materializa en forma de frases de compromiso que rara vez tienen que ver con la cosa real que dicen reflejar. Es un poco como la visión a la que tanta importancia le dan las normas de calidad: pocos saben qué es y de poco sirve saberlo -salvo para certificarse en algo- pero no se puede tener éxito sin ella. Análogamente, los negocios exitosos no son los que saben qué es un paradigma sino los que tienen un paradigma exitoso. Siempre es bueno racionalizar, poder poner en palabras, explicitar, pero lo indispensable es tener qué explicitar.
Rara vez es explicitado en manera alguna –decía- y cuando lo es –cuando pretende serlo- se materializa en forma de frases de compromiso que rara vez tienen que ver con la cosa real que dicen reflejar. Es un poco como la visión a la que tanta importancia le dan las normas de calidad: pocos saben qué es y de poco sirve saberlo -salvo para certificarse en algo- pero no se puede tener éxito sin ella. Análogamente, los negocios exitosos no son los que saben qué es un paradigma sino los que tienen un paradigma exitoso. Siempre es bueno racionalizar, poder poner en palabras, explicitar, pero lo indispensable es tener qué explicitar.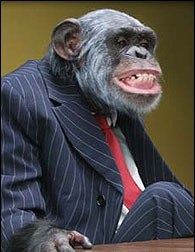 Para los que han tenido esta experiencia -como parte de una visita formal o no- ha sido casi reveladora. Día a día, inevitablemente y de forma intuitiva, encerrados tras una muralla de código, los programadores derivan, imaginan, se forman una imagen del negocio para el cual programan. Lo hacen a partir de los requerimientos, del diseño propuesto para las pantallas, de las funcionalidades. Pero es muy difícil que esta imagen, condicionada por su experiencia y sus propios paradigmas, coincida con la realidad.
Para los que han tenido esta experiencia -como parte de una visita formal o no- ha sido casi reveladora. Día a día, inevitablemente y de forma intuitiva, encerrados tras una muralla de código, los programadores derivan, imaginan, se forman una imagen del negocio para el cual programan. Lo hacen a partir de los requerimientos, del diseño propuesto para las pantallas, de las funcionalidades. Pero es muy difícil que esta imagen, condicionada por su experiencia y sus propios paradigmas, coincida con la realidad.

